Las 20 Películas más representativas del Continente Africano
A menos que se hable de su conocida fauna o de fútbol, África suele ser la región más ignorada del planeta en cualquier tema. ¿La razón? Más allá de la ignorancia y el desconocimiento general de Occidente, el pasatiempo de los 1,400 millones de habitantes repartidos en los 54 países que conforman el continente es el mismo: sobrevivir (literalmente a todo: las hambrunas, el clima, el saqueo de recursos naturales, las enfermedades, las guerras civiles, la precariedad económica, el neocolonialismo y el conformismo de creer que nunca saldrán de la miseria). Por eso, el cine (y el arte en general) siempre ha pasado a un último plano, pues hay cosas más importantes de las que preocuparse. La falta de distribución e interés de afuera también afecta, dejando a muchas potenciales obras maestras encerradas dentro de sus fronteras hasta que el tiempo las degrade y desaparezca para siempre.

No obstante, en medio de ese cultivo de pobreza, desnutrición, analfabetismo, corrupción política y la más indignante de las vulnerabilidades humanas, han surgido muchos artistas (tanto delante como detrás de cámaras) que lograron anteponerse a todos los inconvenientes y probar su talento al resto del mundo. Siendo las regiones norte y sur las que más aportaron a la cinematografía mundial, directores como Sembène, Ouédraogo o Cissé se especializaron en retratar sus culturas de la manera más fiel posible a la realidad como enorgullecimiento de sus raíces, así como plasmar los daños causados por el racismo, la segregación y la intervención extranjera durante décadas. De modo que esperamos que este listado sirva como introducción a un mundo que inspire a nuevas generaciones, nos haga revalorar a su gente y sus tradiciones, y sobre todo, hacernos entender que el talento africano va mucho más allá de lo que ofrezca Charlize Theron.
Para efectos de este Top, se validó la entrada de cada película según el origen de la producción. Pueden compartir realización con otros países, pero la producción debe ser mayoritariamente africana (razón por la que obras como “La Batalla de Argel”, “Hotel Rwanda”, The Boy who Shakes the Wind” o “Io Capitano” quedaron fuera del listado). Asimismo, con tal de dar más variedad y visualización, se determinó un límite de 3 o 4 películas por país (dependiendo de su aporte). Sabemos que lo correcto sería darle a cada país su respectivo Top, pero muchas veces las circunstancias juegan en nuestra contra, esta compilación final es lo mejor que pudimos hacer. Con suerte, podrá hacerse una expansión.
Egipto: Cairo Station (Youssef Chahine, 1958)
POR MANUEL ESTEBAN GAYTAN
 Influida notoriamente por el neorrealismo italiano, como sucede con muchas películas realizadas a lo largo de la década del 50, la acción se sitúa en la Estación de El Cairo, y nos cuenta la historia de un vendedor de periódicos que vive en los recovecos de dicho sitio, y que tras conocer a una vendedora de bebidas, se sienta atraído por ella. Con este relato como excusa, Chahine en “Bab el Hadid” nos retrata tanto las precarias condiciones por las que pasan los trabajadores, y la ambición y egoísmo de los patrones, como la explotación, la discriminación y una marcada opresión del hombre por sobre la mujer, con escenas donde se muestra la violencia de género en forma directa.
Influida notoriamente por el neorrealismo italiano, como sucede con muchas películas realizadas a lo largo de la década del 50, la acción se sitúa en la Estación de El Cairo, y nos cuenta la historia de un vendedor de periódicos que vive en los recovecos de dicho sitio, y que tras conocer a una vendedora de bebidas, se sienta atraído por ella. Con este relato como excusa, Chahine en “Bab el Hadid” nos retrata tanto las precarias condiciones por las que pasan los trabajadores, y la ambición y egoísmo de los patrones, como la explotación, la discriminación y una marcada opresión del hombre por sobre la mujer, con escenas donde se muestra la violencia de género en forma directa.
Egipto: The Night of Counting the Years (Shadi Abdel Salam, 1969)
POR URIEL SALVADOR
 Lo que pudo ser un thriller de misterio o una película de acción y aventuras en teoría, se convierte en una profunda reflexión sobre la identidad, la integridad, la herencia nacional y el daño que hacen los comerciantes y huaqueros al patrimonio arqueológico. Shabi Abdel Salam readapta la corriente del neorrealismo italiano como forma de protesta y convierte el contexto histórico de la época en un intento de reconciliar el orgullo herido del país con lo más grande que tiene: su mundialmente conocida cultura. Quizás no hay película que mejor ejemplifique lo que significa ser egipcio, por esa razón, se debe respetar la genealogía y proteger el legado como un deber sagrado para que no desaparezca.
Lo que pudo ser un thriller de misterio o una película de acción y aventuras en teoría, se convierte en una profunda reflexión sobre la identidad, la integridad, la herencia nacional y el daño que hacen los comerciantes y huaqueros al patrimonio arqueológico. Shabi Abdel Salam readapta la corriente del neorrealismo italiano como forma de protesta y convierte el contexto histórico de la época en un intento de reconciliar el orgullo herido del país con lo más grande que tiene: su mundialmente conocida cultura. Quizás no hay película que mejor ejemplifique lo que significa ser egipcio, por esa razón, se debe respetar la genealogía y proteger el legado como un deber sagrado para que no desaparezca.
Egipto: Kit Kat (Daoud Abdel Sayed, 1991)
POR URIEL SALVADOR
 La historia de un hombre ciego que se rehúsa a aceptar su discapacidad tiene más capas de las que aparenta. Gran parte de por qué funciona es por la memorable actuación de Mahmoud Abdel Aziz como un hombre amable y bonachón que, aunque está atravesando por una crisis emocional, siempre busca la manera de sentirse vivo en compañía de su familia y amigos. Daould Abdel Sayed hace una representación realista de la vida en un barrio de clase baja de El Cairo a inicios del siglo XX, donde choca el conformismo local con la ilusión de salir del país a buscar una vida mejor. Con un tono y atmósfera más similares una telenovela turca, obtiene un balance entre filosofía estética y humor físico.
La historia de un hombre ciego que se rehúsa a aceptar su discapacidad tiene más capas de las que aparenta. Gran parte de por qué funciona es por la memorable actuación de Mahmoud Abdel Aziz como un hombre amable y bonachón que, aunque está atravesando por una crisis emocional, siempre busca la manera de sentirse vivo en compañía de su familia y amigos. Daould Abdel Sayed hace una representación realista de la vida en un barrio de clase baja de El Cairo a inicios del siglo XX, donde choca el conformismo local con la ilusión de salir del país a buscar una vida mejor. Con un tono y atmósfera más similares una telenovela turca, obtiene un balance entre filosofía estética y humor físico.
Argelia – Z (Costa-Gavras, 1969)
POR EL FETT
 Ganadora del Premio del Jurado, Costa-Gavras se mandó a hacer con su mejor película un relato atemporal sobre la corrupción política, tan vigente como hace 51 años ¿las cosas no han cambiado mucho verdad? Lo intrigante es que dicho relato es más adaptable y realista hacia los países de segundo o tercer orden (México incluido) en un desarrollo que si bien es de tendencia izquierdista (de hecho debería ser un film de cabecera de los cinéfilos con esa inclinación política), también muestra en su objetivo tono de thriller la inmundicia alrededor de todas las esferas de poder, incluida la media (o el cuarto poder), en la tangente sin duda más enriquecedora y mejor narrada del film. Hay que reconocer que también los jurados del Cannes suelen ser idealistas.
Ganadora del Premio del Jurado, Costa-Gavras se mandó a hacer con su mejor película un relato atemporal sobre la corrupción política, tan vigente como hace 51 años ¿las cosas no han cambiado mucho verdad? Lo intrigante es que dicho relato es más adaptable y realista hacia los países de segundo o tercer orden (México incluido) en un desarrollo que si bien es de tendencia izquierdista (de hecho debería ser un film de cabecera de los cinéfilos con esa inclinación política), también muestra en su objetivo tono de thriller la inmundicia alrededor de todas las esferas de poder, incluida la media (o el cuarto poder), en la tangente sin duda más enriquecedora y mejor narrada del film. Hay que reconocer que también los jurados del Cannes suelen ser idealistas.
Argelia: Crónica de los Años de Fuego (Mohammed Lakhdar-Hamina, 1975)
POR URIEL SALVADOR
 La independencia de Argelia ya había sido cubierta antes por Gillo Pontecorvo en su obra maestra, pero hay valor en esta obra porque la producción viene del propio país árabe, lo que da más autenticidad al evento. A lo largo de 6 capítulos, Mohammed Lakhdar-Hamina desentraña el impacto del colonialismo y la ocupación francesa con la máxima fidelidad posible y no escatima en mostrar situaciones duras (sin llegar a ser explícito). Queda por debajo de La Batalla de Argel por ser más larga, lenta y con más relleno, pero en cualquier caso, ambas poseen la inevitable similitud de no dejar a los franceses en muy buen lugar, y aclarar que la libertad sólo puede alcanzarse cuando se derrame sangre inocente.
La independencia de Argelia ya había sido cubierta antes por Gillo Pontecorvo en su obra maestra, pero hay valor en esta obra porque la producción viene del propio país árabe, lo que da más autenticidad al evento. A lo largo de 6 capítulos, Mohammed Lakhdar-Hamina desentraña el impacto del colonialismo y la ocupación francesa con la máxima fidelidad posible y no escatima en mostrar situaciones duras (sin llegar a ser explícito). Queda por debajo de La Batalla de Argel por ser más larga, lenta y con más relleno, pero en cualquier caso, ambas poseen la inevitable similitud de no dejar a los franceses en muy buen lugar, y aclarar que la libertad sólo puede alcanzarse cuando se derrame sangre inocente.
Túnez – The Man Who Sold his Skin (Kaouther Ben Hania, 2020)
POR EL FETT
 Es horrorosa la forma de actuar una sociedad que es capaz de vender y comprar incluso lo más íntimo que puede tener una persona, esto se ve reflejado en la historia de un tipo que acepta ser el lienzo de un artista para lograr escapar de la violencia en la que está sometido su país. Sin embargo, tras la horrible pero sencilla idea se esconden diferentes matices de personalidades que caen y recurren a las actuaciones más viles del ser humano, aquí nadie se salva, todos son participes de una forma u otra de la más aberrante crueldad y es quitarle a una persona su humanidad. Y en términos cinematográficos sus escenas son perfectas dada la complejidad de su historia, se contraponen preciosas imágenes y secuencias lo cual crea una gran paradoja entre lo que uno ve y lo que uno piensa.
Es horrorosa la forma de actuar una sociedad que es capaz de vender y comprar incluso lo más íntimo que puede tener una persona, esto se ve reflejado en la historia de un tipo que acepta ser el lienzo de un artista para lograr escapar de la violencia en la que está sometido su país. Sin embargo, tras la horrible pero sencilla idea se esconden diferentes matices de personalidades que caen y recurren a las actuaciones más viles del ser humano, aquí nadie se salva, todos son participes de una forma u otra de la más aberrante crueldad y es quitarle a una persona su humanidad. Y en términos cinematográficos sus escenas son perfectas dada la complejidad de su historia, se contraponen preciosas imágenes y secuencias lo cual crea una gran paradoja entre lo que uno ve y lo que uno piensa.
Marruecos – Le Grand Voyage (Ismaël Ferroukhi, 2004)
POR EL CINE ACTUARIO
 Reda es un joven franco-marroquí quien está en preparación para sus exámenes y quien se ve obligado a llevar a su padre en su peregrinación a La Mecca en un auto destartalado. En su camino, se encontrarán a un grupo de excéntricos personajes e irán confrontando el tradicionalismo del padre con el modernismo del hijo y aprenderán a conocerse y respetarse mutuamente, a pesar de las diferencias que implica ser de generaciones diferentes. Si bien la película resulta por momentos una fórmula complaciente, toma fuerza hacia su desenlace, tanto en lo narrativo como en lo visual y lo emocional, con un mensaje potente sobre la unión de los grupos humanos a través de las creencias religiosas. Con fotografía preciosista y música deliciosa, este debut de Ferroukhi como director fue premiado en Venecia y se hizo acreedor a una nominación al BAFTA como Mejor Película Extranjera.
Reda es un joven franco-marroquí quien está en preparación para sus exámenes y quien se ve obligado a llevar a su padre en su peregrinación a La Mecca en un auto destartalado. En su camino, se encontrarán a un grupo de excéntricos personajes e irán confrontando el tradicionalismo del padre con el modernismo del hijo y aprenderán a conocerse y respetarse mutuamente, a pesar de las diferencias que implica ser de generaciones diferentes. Si bien la película resulta por momentos una fórmula complaciente, toma fuerza hacia su desenlace, tanto en lo narrativo como en lo visual y lo emocional, con un mensaje potente sobre la unión de los grupos humanos a través de las creencias religiosas. Con fotografía preciosista y música deliciosa, este debut de Ferroukhi como director fue premiado en Venecia y se hizo acreedor a una nominación al BAFTA como Mejor Película Extranjera.
Mauritania: Timbuktu (Abderrahmane Sissako, 2014)
POR EL FETT
 Condecorada “tragedy porn” que ganó cuanto premio se le ponía encima y que sirvió no solo para que el cine africano tuviera vistas en los circuitos europeos, sino también en cualquier rincón y cine hasta de LATAM. La historia de un hombre que, de ver como la ocupación extranjera y la guerra civil afecta a la ciudad, pero no a él ni a su familia que vive en estado rural y alejado de las imposiciones sociopolíticas y la violencia, hasta que… A pesar de la manipulación narrativa de Sissako, es un documento histórico y social crudo y que manifiesta como no es posible escapar en áfrica de estas circunstancias, a pesar de que quieras taparlas con un dedo. Las distintas subtramas son un malestar, sin embargo su ritmo y su poca duración la hacen muy apreciable
Condecorada “tragedy porn” que ganó cuanto premio se le ponía encima y que sirvió no solo para que el cine africano tuviera vistas en los circuitos europeos, sino también en cualquier rincón y cine hasta de LATAM. La historia de un hombre que, de ver como la ocupación extranjera y la guerra civil afecta a la ciudad, pero no a él ni a su familia que vive en estado rural y alejado de las imposiciones sociopolíticas y la violencia, hasta que… A pesar de la manipulación narrativa de Sissako, es un documento histórico y social crudo y que manifiesta como no es posible escapar en áfrica de estas circunstancias, a pesar de que quieras taparlas con un dedo. Las distintas subtramas son un malestar, sin embargo su ritmo y su poca duración la hacen muy apreciable
Senegal: Black Girl (Ousmane Sembène, 1966)
POR URIEL SALVADOR
 Pionera en varias técnicas narrativas y que marcaría la pauta a seguir para el resto de propuestas a futuro, no hay mejor retrato de los daños y efectos de la esclavitud y el colonialismo que la obra más conocida de Ousmane Sembène. Narrada por la voz de Mbissine Thérèse Diop, critica la imposición de un modelo de vida y un ideal opuesto a la cultura, tradiciones y valores de los nativos por parte de la burguesía occidental, aprovechándose de su urgencia económica para subsistir. Algo obvia en sus simbolismos, pero el realismo plasmado es incómodo porque contempla una verdad universal que aún persiste: el mundo es injusto y no cambiará mientras el dinero siga comprando la dignidad humana.
Pionera en varias técnicas narrativas y que marcaría la pauta a seguir para el resto de propuestas a futuro, no hay mejor retrato de los daños y efectos de la esclavitud y el colonialismo que la obra más conocida de Ousmane Sembène. Narrada por la voz de Mbissine Thérèse Diop, critica la imposición de un modelo de vida y un ideal opuesto a la cultura, tradiciones y valores de los nativos por parte de la burguesía occidental, aprovechándose de su urgencia económica para subsistir. Algo obvia en sus simbolismos, pero el realismo plasmado es incómodo porque contempla una verdad universal que aún persiste: el mundo es injusto y no cambiará mientras el dinero siga comprando la dignidad humana.
Senegal: Touki-Bouki (Djibril Diop Mambéty, 1973)
POR URIEL SALVADOR
 Fuerte candidata a ser la mejor película de su continente, con una fotografía a color bastante lograda (teniendo en cuenta los recursos disponibles), Djibril Diop Mambéty muestra la falsa ilusión de esperanza que el Sueño Europeo genera en los habitantes locales, a la vez que retrata la adaptación de la población rural al crecimiento de la urbanización y la occidentalización de su cultura. Como tal no tiene historia, es más una serie de circunstancias que pasan, pero rebosa de personalidad y mezcla un guion sencillo con escenas similares a un documental, dando pauta a una enorme cantidad de lecturas, en especial cuando sus protagonistas partan por caminos distintos en su duro final.
Fuerte candidata a ser la mejor película de su continente, con una fotografía a color bastante lograda (teniendo en cuenta los recursos disponibles), Djibril Diop Mambéty muestra la falsa ilusión de esperanza que el Sueño Europeo genera en los habitantes locales, a la vez que retrata la adaptación de la población rural al crecimiento de la urbanización y la occidentalización de su cultura. Como tal no tiene historia, es más una serie de circunstancias que pasan, pero rebosa de personalidad y mezcla un guion sencillo con escenas similares a un documental, dando pauta a una enorme cantidad de lecturas, en especial cuando sus protagonistas partan por caminos distintos en su duro final.
Senegal – Moolaade (Ousmane Sembène,2004)
 Todas las culturas incluso las más primitivas evolucionan, la gente aprende que las normas no deben ser impuestas sino dialogadas. Algunas de esas normas arcaicas incluso atentan contra la salud y la voluntad de las personas, llegando incluso a ser brutales. Una mujer decide que su hija no va a pasar por el procedimiento de ablación (mutilación femenina), la cual es una obligación en la aldea en que vive, ella ha perdido dos de sus hijas por ese rito además de su propio resentimiento cuando fue sometida a esa crueldad. Esconde a su hija y a otras cuatro mujeres quienes no quieren someterse, así logra una protesta en contra de esa salvaje práctica. Sin tener una gran cinematografía, dirección o guión, su idea finalmente era mostrar y cambiar algunos salvajes ritos escondidos en términos condescendientes como tradición.
Todas las culturas incluso las más primitivas evolucionan, la gente aprende que las normas no deben ser impuestas sino dialogadas. Algunas de esas normas arcaicas incluso atentan contra la salud y la voluntad de las personas, llegando incluso a ser brutales. Una mujer decide que su hija no va a pasar por el procedimiento de ablación (mutilación femenina), la cual es una obligación en la aldea en que vive, ella ha perdido dos de sus hijas por ese rito además de su propio resentimiento cuando fue sometida a esa crueldad. Esconde a su hija y a otras cuatro mujeres quienes no quieren someterse, así logra una protesta en contra de esa salvaje práctica. Sin tener una gran cinematografía, dirección o guión, su idea finalmente era mostrar y cambiar algunos salvajes ritos escondidos en términos condescendientes como tradición.
Senegal: Dahomey (Mati Diop, 2024)
Por Jose Roberto Ortega
 Mati Diop juega con silencios, pantallas negras, sonidos amplificados y una edición interesante para poner sobre la mesa el cuestionamiento principal: ¿Qué significa para la sociedad africana el retorno de 26 esculturas? ¿Qué es en realidad el llamado “Patrimonio Cultural”? Trasciende de ser un mero documental para narrar una historia con intensidad emocional, dejando a una de las esculturas la narración para evidenciar que esto no se trata únicamente sobre objetos, sino del alma misma de estas piezas, lo que son, lo que fueron y lo que representan en la restitución y reapropiación cultural, evidenciando, asimismo, el desconocimiento universal hacia las culturas africanas.
Mati Diop juega con silencios, pantallas negras, sonidos amplificados y una edición interesante para poner sobre la mesa el cuestionamiento principal: ¿Qué significa para la sociedad africana el retorno de 26 esculturas? ¿Qué es en realidad el llamado “Patrimonio Cultural”? Trasciende de ser un mero documental para narrar una historia con intensidad emocional, dejando a una de las esculturas la narración para evidenciar que esto no se trata únicamente sobre objetos, sino del alma misma de estas piezas, lo que son, lo que fueron y lo que representan en la restitución y reapropiación cultural, evidenciando, asimismo, el desconocimiento universal hacia las culturas africanas.
Malí: Yeelen (Souleymane Cissé, 1987)
POR URIEL SALVADOR
 Ganadora del Premio del Jurado, es una cinta atípica en muchos aspectos. Para empezar, en vez de centrarse en las críticas sociales comunes del continente, trata de cuestiones relacionadas con la mitología maliense con un niño dotado de poderes mágicos. El desarrollo de los acontecimientos que muestra Souleymane Cissé retrata la maduración espiritual, las problemáticas que deben asumirse y la forma en que deben tratarse sin ser demasiado hermética u obvia. Hay momentos en los que la narración es muy pesada y la descripción de las creencias de sus mitos se torna un tanto incomprensible, pero es una obra interesante llena de mística y encanto.
Ganadora del Premio del Jurado, es una cinta atípica en muchos aspectos. Para empezar, en vez de centrarse en las críticas sociales comunes del continente, trata de cuestiones relacionadas con la mitología maliense con un niño dotado de poderes mágicos. El desarrollo de los acontecimientos que muestra Souleymane Cissé retrata la maduración espiritual, las problemáticas que deben asumirse y la forma en que deben tratarse sin ser demasiado hermética u obvia. Hay momentos en los que la narración es muy pesada y la descripción de las creencias de sus mitos se torna un tanto incomprensible, pero es una obra interesante llena de mística y encanto.
Burkina Faso: Yaaba (Idrissa Ouédraogo, 1989)
POR URIEL SALVADOR
 Bastante sencilla en ejecución, pero con un gran corazón detrás, Idrissa Ouédraogo plasma una historia cotidiana sobre la ignorancia y daños del prejuicio desde los ojos de un niño que forma un lazo con una anciana a la que la gente tacha de bruja, pero que él llama abuela. Con ayuda de los diálogos, consigue llegar a un fondo muy humano en relación con la pureza del amor y la amistad, que usualmente son negados por la superstición y maldad de la gente. Con una estética casi documental, da a entender que un simple acto de bondad es un buen punto de partida para cambiar al mundo, así como los jóvenes aprenden de los mayores sin tener en cuenta los prejuicios sociales.
Bastante sencilla en ejecución, pero con un gran corazón detrás, Idrissa Ouédraogo plasma una historia cotidiana sobre la ignorancia y daños del prejuicio desde los ojos de un niño que forma un lazo con una anciana a la que la gente tacha de bruja, pero que él llama abuela. Con ayuda de los diálogos, consigue llegar a un fondo muy humano en relación con la pureza del amor y la amistad, que usualmente son negados por la superstición y maldad de la gente. Con una estética casi documental, da a entender que un simple acto de bondad es un buen punto de partida para cambiar al mundo, así como los jóvenes aprenden de los mayores sin tener en cuenta los prejuicios sociales.
Burkina Faso: Tilaï (Idrissa Ouédraogo, 1990)
POR URIEL SALVADOR
 ¿Qué pasa cuando el amor interfiere con las tradiciones culturales? Idrissa Ouédraogo hace esta pregunta en una historia que acerca la cultura del África subsahariana original a un entorno rural. Al mostrar el estilo de vida y sus tradiciones, la cotidianidad revela sin ningún complejo su organización, sus reglas y cómo ambos chocan con los intereses personales. Debido a la honestidad y tranquilidad de su puesta en escena, es más fácil comprender un contexto que permite la poligamia o el forzamiento del matrimonio por medio de los padres, donde el fratricidio es la norma. Una pequeña obra que se haría del Gran Premio del Jurado en Cannes.
¿Qué pasa cuando el amor interfiere con las tradiciones culturales? Idrissa Ouédraogo hace esta pregunta en una historia que acerca la cultura del África subsahariana original a un entorno rural. Al mostrar el estilo de vida y sus tradiciones, la cotidianidad revela sin ningún complejo su organización, sus reglas y cómo ambos chocan con los intereses personales. Debido a la honestidad y tranquilidad de su puesta en escena, es más fácil comprender un contexto que permite la poligamia o el forzamiento del matrimonio por medio de los padres, donde el fratricidio es la norma. Una pequeña obra que se haría del Gran Premio del Jurado en Cannes.
Costa de Marfil – La victorie en chantant (Annaud, 1976)
Por El Fett
 Uno de los mejores debuts fílmicos en la historia, originado de la experiencia misma de su director dentro del servicio militar en Camerún y que le proveería de un Oscar como mejor película extranjera. Jean-Jacques Annaud quizá haga su cinta más personal y ajena a la madurez dramática que lo definiría con el tiempo, y es que este relato anti bélico y satírico no solo es una crítica social entre el conflictivo comportamiento histórico entre franceses y alemanes, sino también un punzante discurso en contra del racismo y de la opresión de los pueblos de África como colonias de lo europeo. Tan cómica como trágica, su paso inadvertido en la historia la convierte en una de esas pizas invaluables del cine que al menos hay que ver una vez.
Uno de los mejores debuts fílmicos en la historia, originado de la experiencia misma de su director dentro del servicio militar en Camerún y que le proveería de un Oscar como mejor película extranjera. Jean-Jacques Annaud quizá haga su cinta más personal y ajena a la madurez dramática que lo definiría con el tiempo, y es que este relato anti bélico y satírico no solo es una crítica social entre el conflictivo comportamiento histórico entre franceses y alemanes, sino también un punzante discurso en contra del racismo y de la opresión de los pueblos de África como colonias de lo europeo. Tan cómica como trágica, su paso inadvertido en la historia la convierte en una de esas pizas invaluables del cine que al menos hay que ver una vez.
Costa de Marfil: La Nuit des Rois (Philippe Lacôte, 2020)
POR URIEL SALVADOR
 Una mezcla de drama carcelario y folclor marfileño alrededor de su cultura y fábulas, el director Philippe Lacôte es capaz de transformar un entorno siniestramente real en un cuento imaginativo y fantasioso repleto de tensión y magia. Además, la forma en la que retrata un ambiente donde los propios presos son los que mandan consigue que la fotografía sea claustrofóbica por el manejo de la iluminación. Es muy dispersa en su narrativa y causa que sus historias funcionen más por separado que juntas, quizás durar un poco más hubiera ayudado a concretar mejor sus ideas, pero se sostiene con una estética que usa las leyendas locales y tradición oral para convivir con gente de mala calaña.
Una mezcla de drama carcelario y folclor marfileño alrededor de su cultura y fábulas, el director Philippe Lacôte es capaz de transformar un entorno siniestramente real en un cuento imaginativo y fantasioso repleto de tensión y magia. Además, la forma en la que retrata un ambiente donde los propios presos son los que mandan consigue que la fotografía sea claustrofóbica por el manejo de la iluminación. Es muy dispersa en su narrativa y causa que sus historias funcionen más por separado que juntas, quizás durar un poco más hubiera ayudado a concretar mejor sus ideas, pero se sostiene con una estética que usa las leyendas locales y tradición oral para convivir con gente de mala calaña.
Ghana – El Chico Kumasenu (Sean Graham, 1952)
POR EL CINE ACTUARIO
 Impulsado por las falsas historias que le cuenta su primo, Kumasenu, de 14 años, abandona la pequeña aldea de pescadores donde vive para perseguir el sueño de mudarse a la gran ciudad, esperando vivir grandes aventuras. Lo único que encuentra allí es soledad, desesperanza y hambre. Detenido por la policía por robar una hogaza de pan, sale libre gracias al apoyo de un doctor, quien le ayuda a conseguir trabajo como mecánico, pero el retorno de Agboh a su vida resulta fatal, pues este lo pretende impulsar a realizar una estafa al doctor. Kumasenu pone su vida en riesgo por defender sus ideales y buscar prosperidad. Con un reparto de actores no profesionales, la película tuvo un profundo impacto social, al asociarse con el anticolonialismo y el proceso de cambio que culminó con la independencia de Ghana en 1957. Premiada en el Festival de Venecia y acreedora a la nominación al BAFTA como Mejor Película.
Impulsado por las falsas historias que le cuenta su primo, Kumasenu, de 14 años, abandona la pequeña aldea de pescadores donde vive para perseguir el sueño de mudarse a la gran ciudad, esperando vivir grandes aventuras. Lo único que encuentra allí es soledad, desesperanza y hambre. Detenido por la policía por robar una hogaza de pan, sale libre gracias al apoyo de un doctor, quien le ayuda a conseguir trabajo como mecánico, pero el retorno de Agboh a su vida resulta fatal, pues este lo pretende impulsar a realizar una estafa al doctor. Kumasenu pone su vida en riesgo por defender sus ideales y buscar prosperidad. Con un reparto de actores no profesionales, la película tuvo un profundo impacto social, al asociarse con el anticolonialismo y el proceso de cambio que culminó con la independencia de Ghana en 1957. Premiada en el Festival de Venecia y acreedora a la nominación al BAFTA como Mejor Película.
Camerún – Muna Moto (Jean-Pierre Dikongué Pipa, 1975)
POR EL CINE ACTUARIO
 Muna Moto es una historia de trágica de un amor imposible derivado de las las costumbres de la región donde un joven llamado Ngando que se enamora de Ndome, su amor correspondido será víctima de las costumbres de la región ya que al ser pobre Ngando se ve imposibilitado en casarse con su amada por lo que ella es comprometida con un tío de Ngando y en respuesta el joven secuestra a la hija de Ndome. Una trama llena de dolor, que plasma las consecuencias de vivir en una sociedad tradicionalista t sumamente patriarcal y como estás ideas chocan con las de una generación más moderna. Contada en forma de flashback y con una cinematografía blanco y negro balanceada, Muna Moto es una de las mejores películas que ha otorgado el continente africano.
Muna Moto es una historia de trágica de un amor imposible derivado de las las costumbres de la región donde un joven llamado Ngando que se enamora de Ndome, su amor correspondido será víctima de las costumbres de la región ya que al ser pobre Ngando se ve imposibilitado en casarse con su amada por lo que ella es comprometida con un tío de Ngando y en respuesta el joven secuestra a la hija de Ndome. Una trama llena de dolor, que plasma las consecuencias de vivir en una sociedad tradicionalista t sumamente patriarcal y como estás ideas chocan con las de una generación más moderna. Contada en forma de flashback y con una cinematografía blanco y negro balanceada, Muna Moto es una de las mejores películas que ha otorgado el continente africano.
Uganda: Who Killed Captain Alex? (Nabwana I.G.G., 2010)
POR URIEL SALVADOR
 Por muy fácil que sea criticar este proyecto debido a su baja calidad, es consciente de sus carencias y las usa para garantizar risas desvergonzadas al público (y a su favor, las escenas de combate cuerpo a cuerpo son genuinas y están muy bien logradas). A pesar de todos sus defectos, es un enorme acto de amor hacia el séptimo arte porque se reconocen el esfuerzo, la motivación y las dificultades para sacarla adelante con medios inexistentes, narrado con la genial voz de VJ Emmie. Es tan mala que se le adora, y aun así es más divertida, entretenida, original y sincera que la gran mayoría de lo que hace Hollywood.
Por muy fácil que sea criticar este proyecto debido a su baja calidad, es consciente de sus carencias y las usa para garantizar risas desvergonzadas al público (y a su favor, las escenas de combate cuerpo a cuerpo son genuinas y están muy bien logradas). A pesar de todos sus defectos, es un enorme acto de amor hacia el séptimo arte porque se reconocen el esfuerzo, la motivación y las dificultades para sacarla adelante con medios inexistentes, narrado con la genial voz de VJ Emmie. Es tan mala que se le adora, y aun así es más divertida, entretenida, original y sincera que la gran mayoría de lo que hace Hollywood.
Zambia: I Am Not a Witch (Rungano Nyoni, 2017)
 La ópera prima de Rungano Nyoni es un entrañable relato infantil sobre la cultura de Zambia en el cual una niña, al ser acusada de brujería, es mandada a un campo de concentración donde se le dice que de escapar, se convertirá en una cabra blanca; la niña tendrá que decidir entre quedarse encerrada o su libertad con ese pinche miedo. De una chispa muy original, Nyoni mezcla rasgos de comedia y surrealismo en un retrato social conmovedor que puede tornarse incluso como de interés antropológico, con supersticiones y rituales incluidos. Puede ser muy plana en ocasiones y algunas escenas se alargan, pero se complementa con fotografía y edición a partes iguales.
La ópera prima de Rungano Nyoni es un entrañable relato infantil sobre la cultura de Zambia en el cual una niña, al ser acusada de brujería, es mandada a un campo de concentración donde se le dice que de escapar, se convertirá en una cabra blanca; la niña tendrá que decidir entre quedarse encerrada o su libertad con ese pinche miedo. De una chispa muy original, Nyoni mezcla rasgos de comedia y surrealismo en un retrato social conmovedor que puede tornarse incluso como de interés antropológico, con supersticiones y rituales incluidos. Puede ser muy plana en ocasiones y algunas escenas se alargan, pero se complementa con fotografía y edición a partes iguales.
Lesoto: This Is Not a Burial, It’s a Resurrection (Lemohang Jeremiah Mosese, 2019)
POR URIEL SALVADOR
 Una fábula sobre la muerte, pero no retratada como el final de la vida, sino el de una cultura entera. La cámara se convierte en un personaje más, pues no se limita a ver, sino que acompaña en el duelo y da pauta a una reconstrucción del lamento, mientras una voz narra el destino tras el dolor, la euforia, la protesta, la espiritualidad y la ascendencia. Una poética reflexión sobre el rol que juega la muerte en la sociedad a la vez que ayuda a una mujer a descubrir una nueva voluntad para seguir viviendo, pues sin memoria no hay pasado, se empobrece el presente y se sacrifica el futuro.
Una fábula sobre la muerte, pero no retratada como el final de la vida, sino el de una cultura entera. La cámara se convierte en un personaje más, pues no se limita a ver, sino que acompaña en el duelo y da pauta a una reconstrucción del lamento, mientras una voz narra el destino tras el dolor, la euforia, la protesta, la espiritualidad y la ascendencia. Una poética reflexión sobre el rol que juega la muerte en la sociedad a la vez que ayuda a una mujer a descubrir una nueva voluntad para seguir viviendo, pues sin memoria no hay pasado, se empobrece el presente y se sacrifica el futuro.
Botsuana/Sudáfrica: Los Dioses deben estar Locos (Jamie Uys, 1980)
POR URIEL SALVADOR
 El formato de falso documental que usa Jamie Uys sirve para introducir una pregunta interesante: ¿Quién es el hombre civilizado? ¿Aquel que vive en una ciudad, ganando dinero y siguiendo un programa estricto, o aquel que vive a la mitad de la nada, sin dinero ni ropa, pero usa sólo lo esencial para vivir? Las diversas e hilarantes situaciones (muy reminiscentes al humor de los Looney Tunes) plantean temas tales como la conveniencia frente a los peligros de la tecnología, las dictaduras y guerrillas a través de África, el funcionamiento y ridiculización de la civilización occidental y los niños soldado. Al final, la base de toda la travesía es que Coca-Cola es Dios y nos conquistará a todos algún día.
El formato de falso documental que usa Jamie Uys sirve para introducir una pregunta interesante: ¿Quién es el hombre civilizado? ¿Aquel que vive en una ciudad, ganando dinero y siguiendo un programa estricto, o aquel que vive a la mitad de la nada, sin dinero ni ropa, pero usa sólo lo esencial para vivir? Las diversas e hilarantes situaciones (muy reminiscentes al humor de los Looney Tunes) plantean temas tales como la conveniencia frente a los peligros de la tecnología, las dictaduras y guerrillas a través de África, el funcionamiento y ridiculización de la civilización occidental y los niños soldado. Al final, la base de toda la travesía es que Coca-Cola es Dios y nos conquistará a todos algún día.
Sudáfrica: Yesterday (Darrell Roodt, 2004)
POR URIEL SALVADOR
 La dura realidad del rechazo social por una enfermedad como el VIH vista a través de una mujer que lucha contra su soledad y las carencias de salud en un pueblo hundido en la miseria, a la vez que tiene que cuidar de su hija. Sin mayores pretensiones que mostrar el estilo de vida de los zulús, Darrell Roodt explora la dura realidad sobre la discriminación por una enfermedad todavía desconocida para muchos, sostenida por la actuación de Leleti Khumalo. Aunque inicia con un ritmo un poco pausado, la genial fotografía y banda sonora consiguen introducir incluso de manera tierna y agradable la dura realidad del alma humana.
La dura realidad del rechazo social por una enfermedad como el VIH vista a través de una mujer que lucha contra su soledad y las carencias de salud en un pueblo hundido en la miseria, a la vez que tiene que cuidar de su hija. Sin mayores pretensiones que mostrar el estilo de vida de los zulús, Darrell Roodt explora la dura realidad sobre la discriminación por una enfermedad todavía desconocida para muchos, sostenida por la actuación de Leleti Khumalo. Aunque inicia con un ritmo un poco pausado, la genial fotografía y banda sonora consiguen introducir incluso de manera tierna y agradable la dura realidad del alma humana.
Sudáfrica – Tsotsi (Gavin Hood, 2005)
Por El Fett
 Un muy condescendiente Oscar a mejor película de habla no inglesa patrocinado por un director meramente hollywoodense, Gavin Hodd. Aún así y aunque olvidable, Tsotsi no es para nada una mala película, e incluso podría ser uno de los retratos más fríos sobre la sociopatía, esa falta de empatía aquí creada por la animadversión del entorno, la social y la política que llevan a la creación de un paria que incluso ha borrado su nombre para desapegarse de la humanidad. Obviamente, este astuto planteamiento dará a Hood para incluir un elemento de sentimentalismo entrañable para la consecuente transformación de aquel incierto tirano. Repito, es una buena película, pero no para ganar el Oscar
Un muy condescendiente Oscar a mejor película de habla no inglesa patrocinado por un director meramente hollywoodense, Gavin Hodd. Aún así y aunque olvidable, Tsotsi no es para nada una mala película, e incluso podría ser uno de los retratos más fríos sobre la sociopatía, esa falta de empatía aquí creada por la animadversión del entorno, la social y la política que llevan a la creación de un paria que incluso ha borrado su nombre para desapegarse de la humanidad. Obviamente, este astuto planteamiento dará a Hood para incluir un elemento de sentimentalismo entrañable para la consecuente transformación de aquel incierto tirano. Repito, es una buena película, pero no para ganar el Oscar
Sudáfrica – District 9 (Neil Blomkamp, 2009)
Por El Fett
 Su crudeza visual es solo equiparable a la magnífica metáfora social sobre el apartheid, limitante narrativa en la que el cineasta construye una fábula de acción y SF que emanan de un esbozo documental que dicta el realismo de la misma. La grotesca transformación suscitada es también un reflejo del dolor en dicha transición política – social, metamorfosis racial que proyecta una empatía por la etnia víctima y con el cambio de ideología impuesto por la situación. Aquí el diseño de los personajes peligrosa y arriesgadamente impacta por su forma, sin embargo la emotividad impresa hacia su último acto hace ver al humano como el verdadero monstruo.
Su crudeza visual es solo equiparable a la magnífica metáfora social sobre el apartheid, limitante narrativa en la que el cineasta construye una fábula de acción y SF que emanan de un esbozo documental que dicta el realismo de la misma. La grotesca transformación suscitada es también un reflejo del dolor en dicha transición política – social, metamorfosis racial que proyecta una empatía por la etnia víctima y con el cambio de ideología impuesto por la situación. Aquí el diseño de los personajes peligrosa y arriesgadamente impacta por su forma, sin embargo la emotividad impresa hacia su último acto hace ver al humano como el verdadero monstruo.
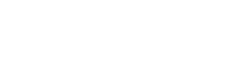
3 Comments
Great list highlighting African cinema! It’s crucial to see beyond stereotypes. The struggle for survival deeply impacts artistic expression. Speaking of collecting things from different places, it reminds me of the thrill of completing a Pokerogue Dex in Pokerogue. I wonder if African stories could inspire future game developers. More visibility and support are needed for these filmmakers.
I’m glad you like it.
¡Qué tema tan interesante! Me encanta que este artículo se enfoque en el cine africano, ya que, como bien dices, África suele ser muy ignorada en otros temas más allá de la fauna o el fútbol. ¡Ya quiero ver cuáles son esas 20 películas que mencionas!